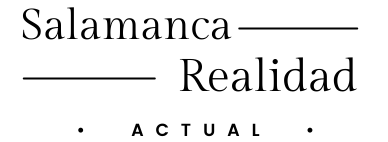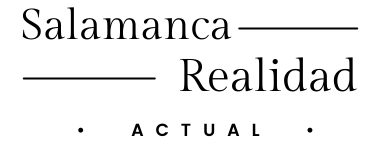Javier Montenegro, investigador científico: «La resistencia a los antimicrobianos es una pandemia silenciosa»
España demuestra, cada vez con más ejemplos, que es una potencia en investigación científica, y que no hace falta irse a países vecinos para encontrar grandes descubrimientos. Prueba de ello es Javier Montenegro, investigador principal en el Centro Singular de Investigación Química Biológica y Materias Moleculares (CiQUS) de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), que, con el apoyo de la Fundación La Caixa, está desarrollando una estrategia alternativa para facilitar el transporte de antibióticos a través de la membrana celular de las bacterias, que podría ayudar a hacer frente a uno de los grandes problemas a los que se enfrenta hoy en día la humanidad: la resistencia a los antibióticos.
La resistencia a los antimicrobianos, principalmente antibióticos, antivíricos, antifúngicos y antiparasitarios, ya es, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de las 10 principales amenazas de salud pública. Según los últimos datos, de 2021, estuvo detrás de 700.000 defunciones. 4.000 en España. Pero en 2050, esta cifra podría aumentar a los 10 millones a nivel mundial, las mismas que se atribuyeron al cáncer en 2020.
Es, explica Montenegro en conversación con ABC, una «pandemia silenciosa», que avanza despacio, pero de forma continua. Se debe, añade, a un «problema de evolución», porque las bacterias se adaptan y «pelean por sobrevivir», desarrollando «mecanismos de defensa contra cualquier tipo de sustancia o de molécula que se añada que pueda ser prejudicial para ellas», como los antibióticos. Esto se ve amplificado por otros factores, como el uso indebido de fármacos; la falta de acceso a agua limpia tanto de las personas como de los animales; o el acceso deficiente a medicamentos, vacunas y medios diagnósticos asequibles y de calidad.
Cuestiones a las que se suma la ausencia de nuevos antimicrobianos, cuya línea de desarrollo clínico, indican desde la OMS, está «agotada». Precisamente, en este último aspecto, es donde entra en juego la investigación llevada a cabo por Montenegro, en colaboración con la microbióloga Mariana Pinho, de la Universidade Nova de Lisboa.
El desarrollo de nuevos antimicrobianos y nuevas estrategias para transportarlos, explica el químico de la USC, es «poco» en general, pero lo es aún menor en un tipo de bacteria, las gramnegativas, «que suelen ser, además, unas de las más problemáticas» en cuanto a la resistencia. Estas, en comparación con las grampositivas, tienen una especie de «membrana celular extra […] que impide a muchos antibióticos cruzar» a la diana -las proteínas o procesos que son esenciales para la supervivencia bacteriana y que atacan los fármacos- e «inhiben su actividad».
«Nuestra estrategia consiste en ver si sería posible utilizar esos antibióticos que ya funcionan y que ya están validados en las cepas grampositiva en las gramnegativa […] utilizando una estrategia diferente para que tengan mayor afinidad para cruzar la membrana celular», explica, de una forma un tanto simplificada. Para ello se basan en una característica del boro que Montenegro descubrió en colaboración con un grupo alemán de la Jacobs University en 2022. Este, explica, tiene propiedades supercaotrópicas, capaces de disolver proteínas, por lo que sería posible emplearlas para que los antibióticos traspasen la membrana celular de las bacterias gramnegativas.
«Queremos ver si un antimicrobiano validado en grampositiva, unido a un clúster de boro supercaotrópico para que pueda atravesar la membrana, pasa a ser también activo en las gramnegativas». La «ventaja», continúa, es que el «esfuerzo» de validar ese antibiótico ya está hecho, y «sería mas sencillo emplearlos en un tratamiento, porque ya se sabe que son activos y cómo funcionan». Además, podría tener aplicaciones en otras patologías, como el cáncer, ya que, en teoría, esta estrategia permitiría «atravesar mejor los tumores sólidos».
Con todo, con la modestia propia de los profesionales de su ámbito, Montenegro asegura que este solo es «el primer paso» de un proceso muy largo, del que queda mucho hasta que se pueda llevar a terapia. Por ahora, en tres años buscan tener una prueba de concepto. Un trabajo que, señala, sería muy difícil -por no decir imposible- de llevar a cabo sin apoyo, por lo que agradece a la Fundación La Caixa «por tener iniciativas» como CaixaResearch, y añade: «para mí, es un honor que hayan decidido apostar por este proyecto con una tecnología tan disruptiva y arriesgada».
El suyo es uno de los 4 proyectos de la USC financiados en el marco de este programa, 33 en toda la península. Para Montenegro, que tiene claro que «desde la investigación básica salen todas las mejoras de nuestra sociedad», es muy «importante» que, mediante iniciativas como ésta, se dediquen fondos a este sector. Y también comparte su mérito con el de las instituciones que lo amparan, la USC y el CiQUS, «por todo el trabajo extraordinario que hacen cada día […] para que podamos disponer del mejor equipamiento, de los mejores espacios y del mejor ambiente científico para trabajar».
Fuente de la noticia: Pulsa para ver la noticia en el periódico que ha sido publicada.
(Salamanca Realidad Actual es un lector de noticias FEED que unifica las noticias de diferentes periódicos sobre Salamanca. No hemos redactado ninguna de las noticias aquí publicadas y la totalidad de el copyright de esta noticia pertenece a: www.abc.es y (abc) ).